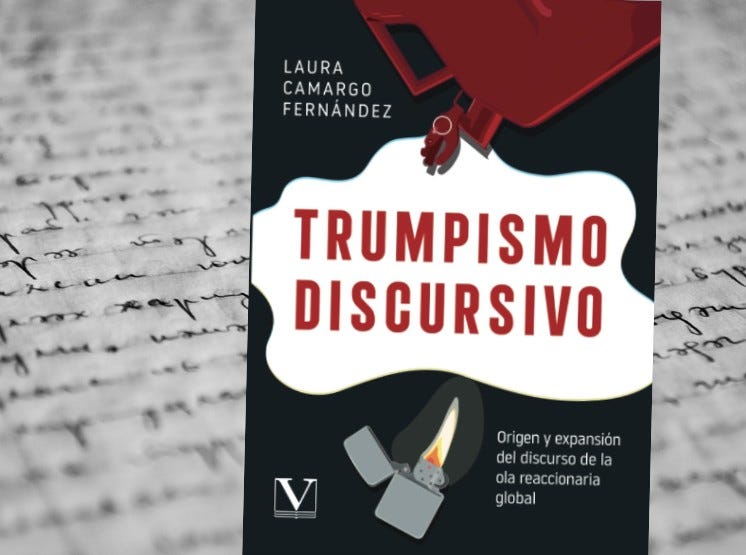Conceptos del trumpismo discursivo
Cómo las nuevas derechas alternativas, según Laura Camargo, han transformado la comunicación política contemporánea, adaptándola a la era digital para movilizar emociones
Hace un par de semanas terminé de leer el libro Trumpismo discursivo, de Laura Camargo, publicado en 2024 por Editorial Verbum. Se trata, en mi opinión, de una más que recomendable obra para entender las dinámicas comunicativas de la extrema derecha y su impacto en la esfera política actual. Porque aunque Trump sea la excusa, el análisis del libro es de cómo están comunicando todas esas nuevas derechas alternativas que surgen en todo el mundo.
La autora se apoya en un vasto marco teórico —que incluye fantásticas tablas para entender mejor numerosas ideas— para explorar cómo la derecha extrema ha reformulado el discurso político contemporáneo, adaptándolo a la era digital. Se abordan desde el lenguaje hasta las estrategias de persuasión y movilización emocional que caracterizan a estos fenómenos.
Este post no pretende ser un resumen, ni una reseña, del extraordinario trabajo de Camargo (cuyo libro por supuesto recomiendo leer), sino tan solo una recopilación de 14 conceptos que me han parecido especialmente interesantes o novedosos dentro de su análisis, para compartir con vosotros/as:
1. La neolengua y los secuestros semánticos. Victor Klemperer, en su estudio sobre la Lengua del Tercer Reich (1946), ya hablaba de la neolengua del nazismo, caracterizada por la evasión de argumentaciones racionales y el uso exacerbado de emociones y sentimientos viscerales. Para Camargo, uno de los conceptos clave que Klemperer introduce es el de los secuestros semánticos, es decir, la transformación del significado de las palabras para alinearlas con la ideología nazi. También hablaba de otros fenómenos relevantes, como la proliferación de neologismos, la utilización sistemática de la hipérbole y la repetición ad nauseam de consignas. De hecho, indica: «las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. El lenguaje se impregna del veneno y se convierte en el medio de propaganda más potente». Camargo también cita a Labrador y Gaupp (2020), quienes explican que el fascismo no creó un lenguaje completamente nuevo con el que anunciar directamente atrocidades como el genocidio o la tortura. En lugar de ello, reutilizó y resignificó el lenguaje, recurriendo a términos como "libertad", "unidad", "economía" y "familia". Esta estrategia hizo que el discurso nazi resultara familiar y aceptable para muchas personas en sus inicios, lo que facilitó su propagación.
2. La unanimidad discursiva. Umberto Eco desarrolla la idea de que, dentro del fascismo, el desacuerdo es considerado una traición, por lo que manifestar cualquier crítica interna siempre será percibido como un acto disidente. Esto lleva a la unanimidad discursiva e ideológica y al rechazo, a la postre, hacia formas de pensamiento exógenas (las de "los intrusos" o "los otros"), dando lugar, de manera inexorable, al racismo o al odio a quien no piense exactamente igual. Para Camargo, «Quien no está conmigo, está contra mí; quien no está con nosotros, está contra la nación». Esta lógica binaria de adhesión absoluta o exclusión total impide la construcción de un espacio común de deliberación y sofoca cualquier intento de pluralismo. En contextos democráticos, el disenso es una condición indispensable para la evolución del pensamiento y el equilibrio institucional, pero en sistemas que promueven la unanimidad discursiva, la discrepancia se presenta como una amenaza existencial. La consecuencia es un clima de autocensura y vigilancia mutua, donde la gente evita expresar opiniones que puedan apartarse del discurso dominante por miedo al señalamiento o la represalia.
3. El miedo genera resentimiento. Muchas extremas derechas explican su propio auge a partir del fracaso de las políticas de la izquierda y la pérdida de seguridad económica para las clases populares. Pero, para Camargo, el análisis no parece muy convincente habida cuenta de que la ultraderecha no ofrece ni mucho menos estabilidad económica ni mejoras en las condiciones de vida para las clases populares. Lo que las nuevas derechas están sabiendo articular es el miedo a perder determinados privilegios, como el de ser varón blanco heterosexual (antifeminismo); el de ser invadidos por "los otros" (nativismo); o el resentimiento del penúltimo contra el último que ha agitado el neoliberalismo autoritario (racismo y clasismo). En Estados Unidos, Trump utiliza el resentimiento de las clases trabajadoras blancas, sobre todo varones, contra sectores de la sociedad a los que hicieron aparecer como los responsables de la pérdida de sus poderes, su virilidad, su fuerza y su derecho, su sentido de pertenencia.
4. La era del individuo tirano. El caldo de cultivo para el avance de la internacional reaccionaria debe también situarse en la propia dinámica del capitalismo neoliberal. Eric Sadin (2022) considera que el triunfo del individualismo posesivo neoliberal ha desembocado en lo que denomina la era del individuo tirano, un sintagma que recoge un elemento fundamental para entender el avance del reaccionarismo hoy. El autor destaca el mito del self-made man, propio de la cultura neoliberal, y el narcisismo de masas de las sociedades de consumo. Este proceso desemboca en lo que diagnostica como "la era del individuo tirano", una condición civilizatoria inédita en la que el "yo" representa la fuente primera, y casi única, de verdad, caracterizada por abolición progresiva de todo cimiento común. La destrucción de las redes comunitarias y la exacerbación del individualismo son, en definitiva, otros pilares del neoliberalismo actual sobre los que se construye la ola reaccionaria.
5. El populismo punitivo y la imitación iliberal. El ejemplo paradigmático de este concepto es el de Nayib Bukele en El Salvador, y la militarización del estado. La rápida réplica que se dio en Ecuador, en donde se produjo una campaña de represión y encarcelamiento masivos imitando el modelo de Bukele, es un claro ejemplo de la "era de la imitación iliberal" que caracteriza al momento actual y que ha sustituido a la era de la imitación liberal. Este populismo punitivo implica detestar, sin eufemismos la separación de poderes, la democracia y la justicia social, abogando por la desregulación total de la actividad económica y por un acentuado conservadurismo de carácter religioso y moral.
6. La pseudopolítica y el capitalismo comunicativo. Beatriz Gallardo y Salvador Enguix (2016) acuñaron el término de pseudopolítica para definir el fenómeno del "desplazamiento discursivo" que se ha producido en la comunicación política, fruto de la intermediación de las redes sociales, el personalismo y la concepción de la política como espectáculo. Dicho fenómeno implica un cambio de enfoque de los debates políticos hacia la creación de narrativas atractivas que funcionan más como entretenimiento que como discurso político informado. Esa pseudopolítica, en la era postdigital, es denominada por la politóloga Jodi Dean (2009) como "capitalismo comunicativo": la proliferación de información y la participación online, lejos de empoderar a la ciudadanía, sirve para desviar la acción política efectiva. Por ello, la comunicación pública y política se convierte en un producto de consumo más. Se usan espacios afectivos y politizados en las redes sociales para impulsar la propia marca y, en este sentido, Trump es el emprendedor mediático afectivo por excelencia. Según Dean (2009), Donald Trump —que es quien populariza, viraliza y hace posible la nueva forma de comunicación que Laura Camargo llama "trumpismo discursivo"— es un presidente adecuado para el capitalismo comunicativo, pues ejemplifica el ideal del “súper-yo”, un narcisista que "disfruta" públicamente de la vida y aprovecha su fama y presencia en los medios para aumentar su fortuna, negocio o poder.
7. La propaganda autoritaria. De acuerdo con Stanley (2018), el método de la propaganda autoritaria consiste en la fabricación de relatos ficcionales para explicar el origen de los problemas de la gente e inventar soluciones aparentemente sencillas para ellos. El elemento estrella de la propaganda autoritaria es la existencia de una conspiración de una élite corrupta que es la responsable de los problemas del país, a lo que hay que añadir la circunstancia de que el enunciador de dicho discurso sea alguien con un enorme poder político que se enmascara bajo la apariencia de un ser ajeno al poder. Esta propaganda autoritaria es creída porque es una vía de escape en medio de las crisis que acechan al individuo, algo en lo que conecta claramente con el discurso fascista.
8. Derechos y antiderechos, a la vez. El trumpismo discursivo, según Camargo, se basa también en el uso de lenguaje que aboga por el aumento de "derechos" para ciertos grupos sociales, con una clara agenda "antiderechos” para otros. La autora cita a la socióloga Leigh A. Payne: «la derecha radical ha resultado ser experta en utilizar el lenguaje de los derechos para promover una agenda antiderechos: está contra los derechos de la identidad sexual mientras señala que está a favor de los derechos del niño y de la familia; está contra los derechos del medio ambiente pero a favor de los derechos económicos y de la propiedad». En otras palabras, no es una negación de los derechos, sino una promoción de ciertos derechos para ciertas personas (las que se consideran dignas).
9. La política del disfrute. El populismo, según Jutel, es en términos psicoanalíticos una política de antagonismo y disfrute. Trump invoca a un pueblo estadounidense asediado por un enemigo rapaz y sus apelaciones al significante "América" funcionan como una fantasía de totalidad social en la que el país puede existir libre de la amenaza de los globalistas, los terroristas y la corrección política. Pero este antagonismo no es solo una cuestión de estilo retórico, sino que va acompañado con el "disfrute" político. Para Camargo, Trump es un transgresor obsceno, lo que Lacan llamaba jouissance, ya sea al vilipendiar a los inmigrantes, humillar a Jeb Bush (hermano de George W. Bush), hacer ostentación de su estilo de vida vulgar o despreciar a cualquiera que no piense como él. Disfruta haciéndolo, humillando, regodeándose. Y no es el único/a líder que lo hace.
10. La tiranía de los bufones. Camargo cita el libro de 2020, La tiranía de los bufones, en el que Christian Salmon desmenuzaba los rasgos del reinado de algunos de los nuevos "tiranos" del reaccionarismo populista actual: Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson o Recep Tayyip Erdoğan. Salmon muestra cómo estos personajes usan una lógica propiamente carnavalesca de inversión de valores, señalando que el poder de un Bolsonaro o un Trump constituye una "fuerza oscura" que no busca instituir, sino desinstituir el poder político, cambiarlo todo. Se trataría, por tanto, de un poder grotesco que permite a los tiranos-bufones imponerse como figuras del “descrédito generalizado”. Es decir, que cuando todo va mal, se impone la mayor protesta posible: escoger al mayor de los bufones.
11. La esloganización del discurso y los mini relatos. El estilo comunicativo político actual se caracteriza, entre otras cosas, por la "esloganización del discurso" y un incremento en el uso de los soundbites (consignas o pequeños fragmentos que concentran mucha carga política). La tuiterización del discurso —como también lo denomina Camargo— se concreta en el uso de frases cortas e impactantes que funcionan bien en la batalla por las ideas que libra la extrema derecha y que caben tanto en un tuit, como en una consigna a repetir por los adeptos en sus discusiones cotidianas. La autora destaca los mini relatos de Vox como recurso retórico para buscar la identificación del auditorio a través de la personalización y la antítesis: "Manolo el de la Renault C15, que no puede entrar en Madrid porque se lo prohíbe la izquierda, mientras Pedro Sánchez se va a Doñana con el Falcon» o «Mercedes, la ama de casa que tiene miedo a salir la calle por si le ocupan la casa los menas que encima reciben paguitas del Estado».
12. Los tiempos rotos del presente. Los cambios de plano constantes hacen que temas estrella de la agenda política que parece que pueden durar meses duren un solo día, hasta que llega la siguiente novedad informativa política, a menudo transmitida en forma de shock o espectáculo. Los temas se suceden, pero no siempre hay una conexión causal con el antenor o con el siguiente. Que en la era de la hiperconexión la política se transmita, paradójicamente, como algo inconexo encaja con la tendencia a la fragmentación en todos los planos que es propia de la vida posmoderna y del filtrado de textos en pantallas simultáneas. Es lo que Marina Garcés (2017) denomina “los tiempos rotos del presente”.
13. La alarma permanente. Se ha creado una sensación de alarma permanente, para provocar miedo y crispación y buscar escándalos que logran viralizarse. Para Camargo, han conseguido instalar lo que Beck (2002) denominó la "incertidumbre fabricada" o la amplificación artificiosa de miedos ante un supuesto riesgo. La inmigración, las personas pobres receptoras de ayudas, las mujeres y el feminismo, la homosexualidad, el multiculturalismo, las minorías étnicas, religiosas, políticas o lingüísticas, entre otros chivos expiatorios, son puestos a diario en la diana desde sus altavoces políticos, sus medios de comunicación y su entramado de influencers, señalando y fabricando riesgos y generando temores que llevan al odio y al repliegue identitario. En este apartado, incluyo el concepto que cita la autora sobre la "contrarrevolución preventiva", acuñado por el sociólogo Herbert Marcuse en los años 70, un proceso de fascismo profiláctico como medida de defensa ante una revolución temida, que no había tenido lugar ni siquiera como posibilidad. Un anticomunismo sin comunismo que está cada vez más presente también en Europa.
14. El algospeak. Se trata, según Camargo, de un tipo de lenguaje algorítmico propio de las redes sociales y específico para abordar ciertos temas con eufemismos, evitando así la censura. Los creadores de contenido apelan al algospeak para hablar de suicidio, aborto, autismo, abuso, desnudez, pornografía, pandemia o muertes sin el temor de que sus videos sean eliminados por los moderadores de las plataformas. La algolengua es una forma de poder hablar de algo sin mencionarlo de forma directa. En las redes sociales de la ultraderecha española aparecen ejemplos de algolengua para referirse a los inmigrantes, como "jovenlandeses", "segarro, amego" (por cigarro, amigo), "remigración" (por deportación masiva) o "el famoso pintor austriaco" para referirse a Adolf Hitler. Como han recogido en un estudio reciente Ella Steen et al. (2023), este sistema algorítmico se ha hecho más conocido y está siendo más usado desde que TikTok se convirtió en la red social preferida de la gente joven.
En resumen, espero que os haya gustado conocer estos conceptos del texto de Camargo. Hay muchos más en el libro.
Y recuerda que, como suscriptor premium, recibirás tres ideas quincenales (y no solo una), así como el resumen de un libro interesante cada viernes y newsletters especiales (como esta), el libro en PDF “40 resúmenes imprescindibles: libros clave de la teoría política” y acceso a GeoTactik, nuestra propia herramienta de mapeo electoral!
Política Creativa es una iniciativa de Xavier Peytibi (ideas y recomendaciones) y de Juan Víctor Izquierdo (tecnología). Puedes leer todos los contenidos en www.politicacreativa.com
A continuación, para usuarios premium, os dejamos vídeos, reseñas sobre Trumpismo Discursivo y otras ideas para conocer mejor a Laura Camargo:
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Política Creativa para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.