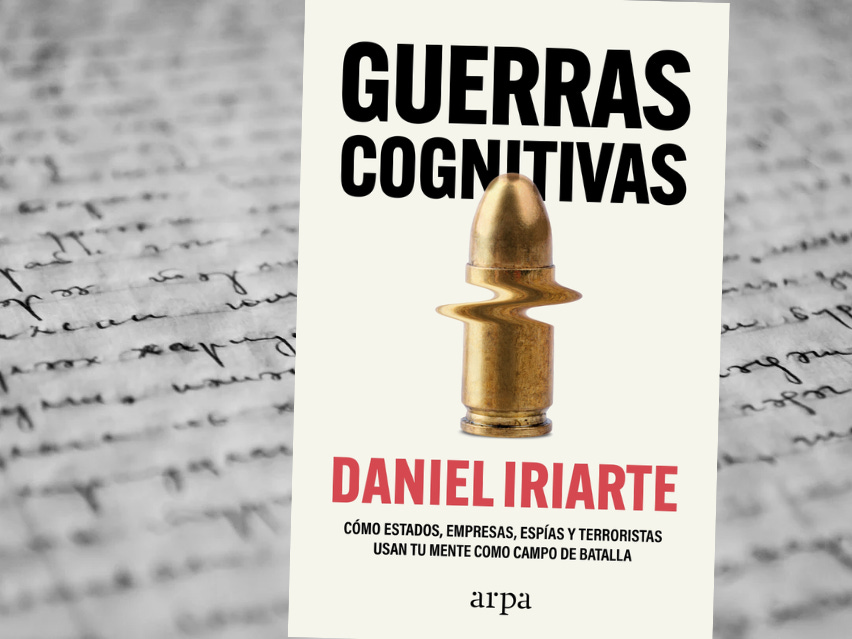Conceptos sobre las guerras cognitivas
Os presentamos una guía de conceptos sobre las estrategias y mecanismos propagandísticos que moldean la mente como nuevo campo de batalla, a partir del libro de Daniel Iriarte, "Guerras cognitivas".
Hace un par de semanas terminé de leer el libro Guerras cognitivas, de Daniel Iriarte, publicado en 2025 por Editorial Arpa. En el libro, el periodista y analista Daniel Iriarte ofrece una radiografía precisa y actual del nuevo escenario en el que se libran los conflictos del siglo XXI: el campo de batalla mental. A partir de una investigación rigurosa y casos documentados, Iriarte expone cómo gobiernos, agencias de inteligencia, plataformas digitales y actores no estatales emplean técnicas de manipulación informativa y emocional para alterar percepciones, debilitar democracias y moldear comportamientos sociales desde dentro. Lejos de las guerras convencionales, estas operaciones no buscan conquistar territorios, sino influir en decisiones individuales y colectivas a través del control del relato, la desinformación estratégica y la erosión de la confianza pública.
El libro combina ejemplos reales —como la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, la guerra híbrida de China contra Taiwán, o la instrumentalización de narrativas en el mundo árabe— con una reflexión más profunda sobre el poder de las emociones, la construcción de identidades radicalizadas y el impacto de la inteligencia artificial en la política. Para el autor, la lucha por la mente humana se ha convertido hoy en el eje central de los conflictos contemporáneos.
Este post no pretende ser un resumen, ni una reseña, del gran trabajo de Iriarte (cuyo libro por supuesto recomiendo leer), sino tan solo una recopilación de unos pocos conceptos que, personalmente, me han parecido especialmente interesantes o novedosos dentro de su análisis, para compartir con vosotros/as:
1. Guerra cognitiva. Es una forma de conflicto que apunta a colonizar la mente humana como territorio estratégico. Su objetivo no es la destrucción física del enemigo, sino su modificación psíquica, emocional y perceptiva. Iriarte cita a François du Cluzel, quien indica que la guerra cognitiva no intenta controlar el flujo de información como la guerra informativa tradicional, sino “degradar la capacidad de conocer, producir y abortar conocimiento”. Se busca que el cerebro cambie su forma de razonar. A través de las plataformas digitales y los ecosistemas de información global, actores estatales y no estatales desarrollan operaciones diseñadas no solo para desinformar, sino para moldear la percepción de la realidad, minar la confianza en las instituciones democráticas y alterar comportamientos colectivos. Esta guerra se libra mediante memes, desinformación, campañas sostenidas y manipulación emocional, en un entorno digital globalizado y de muy bajo coste.
2. Control reflexivo. Estrategia de origen ruso que consiste en inducir a un adversario a tomar decisiones que, aunque percibidas como propias, han sido condicionadas desde fuera a través de información especialmente diseñada. No se obliga ni se manipula de forma evidente: se crean contextos narrativos y estímulos emocionales que orientan las decisiones en beneficio del emisor. Un ejemplo claro es la campaña de interferencia rusa en las elecciones de EEUU de 2016, donde se promovió la abstención de votantes afroamericanos o se dividió al electorado progresista fomentando el rechazo hacia Hillary Clinton entre seguidores de Bernie Sanders, logrando que votantes demócratas se quedaran en su casa y no votaran, sin saber que respondían a una estrategia externa. Otro caso es el de China con Taiwán, donde se difundieron mensajes que asociaban al Partido Progresista Democrático con castigos económicos de China, y a la oposición con una relación más fluida con Pekín, al tiempo que se incrementaban los ciberataques y las incursiones aéreas como presión indirecta; el votante taiwanés no recibía una orden, pero sí se le empujaba sutilmente a elegir lo “más racional” para ese contexto. En todos estos casos, el control reflexivo consigue que el adversario actúe según los intereses del agresor sin percibirlo como tal, creyendo estar ejerciendo libre albedrío.
3. Narrativas armadas. Mensajes que, a través de incidentes reales o manipulados, generan marcos emocionales capaces de justificar acciones radicales. En Egipto, los Emiratos Árabes Unidos financiaron la narrativa de que Morsi era incompetente, anti-egipcio y una amenaza para la economía. Este discurso, aparentemente espontáneo, fue amplificado en redes y en medios egípcios hasta legitimar el golpe de Estado del 3 de julio de 2013. Krieg, citado por Iriarte, lo define como “la traducción de las narrativas bélicas del dominio virtual a las calles”.
4. Información emocionalmente manipulada. Forma de comunicación que busca activar emociones intensas antes que transmitir hechos. Un ejemplo citado por Iriarte es el titular de Sputnik: “España sigue surtiendo a Ucrania de armas casi obsoletas mientras la pobreza aumenta en el país”. Dos hechos reales vinculados para generar indignación. Este tipo de mensajes no miente, pero manipula el marco, omite contexto y exacerba emociones negativas que condicionan la interpretación del lector.
5. Memes como arma política. Los memes, aparentemente inofensivos, son herramientas diseñadas para viralizar ideología en formato comprimido y emocional. Campañas como la anti-vacunas chinas (“la vacuna de China podría ser matarratas”), o la difusión de memes islamófobos —como el cerdo que reparte folletos frente a un musulmán con el lema “el mejor trabajo del mundo”— son ejemplos claros. Iriarte indica que también se usaron memes para reforzar la figura de Trump, demonizar a candidatos demócratas y dividir el voto en EEUU.
6. Sabotaje emocional para un abstencionismo inducido o para la polarización digital. Según Iriarte, Rusia no solo promovió el voto a Trump, sino que buscó desincentivar a votantes demócratas. Por ejemplo, mediante contenidos que mostraban la austeridad de Bernie Sanders frente a las supuestas corruptelas de Clinton, intentando fomentar la abstención. Este tipo de táctica no requiere convencer, solo desmovilizar. Es un sabotaje emocional: se siembra desilusión, desencanto, desconfianza. Para lograrlo, la Inteligencia rusa demostró gran conocimiento de la cultura online estadounidense: creó 81 páginas de Facebook, 3.800 cuentas de Twitter, 133 en Instagram y 17 en YouTube entre 2015 y 2017, las cuales generaron más de 200 millones de interacciones, dirigidas a explotar temas sensibles como raza, inmigración, religión o armas. Se usaron páginas como “Don't Shoot. US” o “Black Matters” para inflamar identidades afroamericanas mientras simultáneamente se difundían memes racistas. El objetivo no era coherencia, sino mera división social.
7. Desinformación electoral planificada. Las campañas de injerencia electoral no se improvisan: siguen patrones tácticos que combinan filtraciones, amplificación digital y explotación de climas emocionales. El caso de los MacronLeaks es paradigmático: en las elecciones presidenciales francesas de 2017, tras un hackeo masivo al equipo de campaña de Emmanuel Macron, los documentos robados se publicaron primero en foros como 4chan, luego saltaron a redes sociales como Twitter, fueron propagados por cuentas influyentes de la alt-right y bots automatizados, y finalmente amplificados por medios afines al Kremlin como Sputnik y RT. Sin embargo, la operación fracasó porque el equipo de Macron había previsto un ataque y sembró deliberadamente documentos falsos entre los verdaderos, lo que generó desconfianza sobre la autenticidad del conjunto. Además, la reacción rápida de su jefe digital, Mounir Mahjoubi, cambió el foco mediático: de los contenidos filtrados al acto mismo del hackeo, desactivando así su poder político. Este ejemplo demuestra que la desinformación electoral no consiste solo en divulgar datos comprometidos, sino en generar una narrativa de sospecha que afecte la legitimidad del proceso democrático. Su éxito depende tanto de la coordinación en su difusión como de la incapacidad de la víctima para desmontarla con rapidez.
8. Hostigamiento híbrido de baja intensidad. En las guerras cognitivas, no toda presión se ejerce mediante narrativas; también existen formas de hostigamiento persistente que combinan acciones físicas, tecnológicas y psicológicas sin cruzar los umbrales de una guerra convencional. China ejemplifica esta estrategia con su política hacia Taiwán, desplegando una combinación sistemática de incursiones aéreas, ciberataques masivos y actos simbólicos como el uso de globos en el espacio aéreo. Las incursiones en la Zona de Identificación de Defensa Aérea obligan a la fuerza aérea taiwanesa a responder con frecuencia, generando un gasto sostenido de recursos, fatiga operacional y una sensación continua de amenaza. Este desgaste prolongado tiene un objetivo cognitivo claro: debilitar la capacidad de respuesta, erosionar la moral y acostumbrar a la población a la idea de que la presión de Pekín es inevitable. La clave de este hostigamiento híbrido es que no busca una confrontación directa, sino una asfixia lenta mediante fricciones acumuladas que deterioran la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones defensivas.
9. Inteligencia artificial como herramienta de injerencia. El uso de inteligencia artificial en las guerras cognitivas marca una nueva fase en la manipulación política a gran escala. China se convirtió en el primer Estado en utilizar IA para intervenir directamente en una elección extranjera, en este caso la campaña presidencial de Taiwán en 2024. Se detectaron deepfakes donde la presidenta saliente Tsai Ing-wen aparecía falsamente apoyando a la oposición, así como audios manipulados de Lai Ching-te con declaraciones contra la identidad nacional taiwanesa. La desinformación no se limitó a imágenes o vídeos sueltos: circuló en redes un libro entero, La historia secreta de Tsai Ing-wen, compuesto por rumores y ataques personales, que fue utilizado como guion para generar cientos de vídeos narrados por avatares ficticios creados con IA. La escala y velocidad de producción solo fue posible gracias a tecnologías generativas, que permiten inundar el ecosistema informativo con mensajes que imitan el lenguaje visual y narrativo del periodismo. Esta capacidad de replicar la apariencia de veracidad pone en jaque no solo la credibilidad de los candidatos, sino la posibilidad misma de distinguir entre realidad y falsificación. La IA, al servicio de la guerra cognitiva, multiplica exponencialmente el impacto de las campañas de injerencia, y desplaza el eje del problema desde el contenido hacia la confianza en el medio y en los sentidos.
10. Propaganda estratégica y segmentación ideológica en medios. No todos los medios financiados por gobiernos cumplen la misma función. Iriarte distingue claramente entre la diplomacia pública —cuando un Estado proyecta su visión del mundo de forma transparente, informativa y con criterios periodísticos— y la propaganda estratégica, que manipula los contenidos con fines subversivos. Mientras cadenas como la BBC, France 24 o Deutsche Welle informan desde una mirada nacional pero con estándares profesionales, otros medios como RT (Russia Today), HispanTV o Telesur se dedican a alterar percepciones mediante narrativas adaptadas a cada audiencia, sin compromisos con la verdad factual. RT, por ejemplo, no tiene una línea editorial única: en su versión en español, dirigida a públicos progresistas de España y América Latina, denuncia la falta de ética de la UE por dejar morir migrantes en el Mediterráneo; en cambio, su edición en alemán, orientada a audiencias de extrema derecha, alerta del “colapso de los valores cristianos” debido a la inmigración. Cada versión amplifica los movimientos sociales más disruptivos del contexto local: los Chalecos Amarillos en Francia, los Querdenker y negacionistas del COVID-19 en Alemania, o la “Caravana de la Libertad” en Canadá. Esta segmentación ideológica es un rasgo distintivo de la propaganda cognitiva moderna: no se impone un mensaje único, sino que se tejen múltiples narrativas adaptadas al imaginario político y emocional de cada grupo, con el objetivo común de deslegitimar instituciones, sembrar caos y debilitar la cohesión social. La multiplicidad de máscaras narrativas le permite a estos medios operar en distintos frentes ideológicos sin revelar su matriz común de desestabilización.
11. Teorías conspirativas como herramienta de cohesión autoritaria. En el contexto de las guerras cognitivas, las teorías de la conspiración no solo desinforman: cumplen una función estructurante dentro de ciertos regímenes autoritarios, especialmente en el caso ruso. Según el investigador Ilya Yablokov, citado por Iriarte, estas narrativas funcionan como “una de las pocas maneras de mantener unida a la sociedad y prevenir un cambio de régimen”. Aportan un marco interpretativo cerrado en el que el mundo se divide en dos bloques: el pueblo y su gobierno patriótico frente a un enemigo exterior, casi siempre Occidente. Tras la muerte del opositor Alexéi Navalny en una colonia penal en febrero de 2024, los medios rusos no ofrecieron explicaciones neutrales, sino que propagaron inmediatamente la teoría de que Navalny había sido “asesinado por sus amos occidentales” para perjudicar la imagen de Putin. Este tipo de narrativa no requiere pruebas, solo repetición, y contribuye a consolidar una visión del mundo donde cualquier crítica interna se convierte en traición. El resultado es una cosmovisión binaria y emocionalmente blindada en la que el Kremlin aparece como único garante del orden frente a un mundo exterior que conspira continuamente contra Rusia. La estrategia no se limita al público interno: estas teorías también se exportan como herramientas de injerencia, erosionando la confianza en las democracias extranjeras al mostrar que “todo está manipulado” y “nada es lo que parece”.
12. Radicalización emocional e identificación ideológica. La radicalización no suele comenzar por una doctrina política bien estructurada, sino por una experiencia emocional vinculada a una sensación de malestar, exclusión o búsqueda de pertenencia. David Saavedra, exmilitante del movimiento nacionalsocialista en España, relata cómo su entrada en el extremismo fue menos ideológica que afectiva: una atracción inicial por ciertos símbolos, discursos y estéticas que le ofrecían orden y propósito. Ese primer “clic” emocional abrió la puerta a un proceso progresivo de identificación con una comunidad que le ofrecía certezas frente a la confusión general. En su relato, el entorno nacionalsocialista no estaba compuesto por cínicos que utilizaban el discurso como instrumento, sino por creyentes sinceros convencidos de estar luchando contra un mal oculto. Esta sinceridad ideológica, paradójicamente, hacía más difícil el abandono: la lucha no era solo política, sino existencial. La pandemia, según Saavedra, multiplicó estos procesos: el miedo generalizado, la ruptura de rutinas y la inseguridad vital crearon un terreno fértil para las narrativas extremistas. Desde entonces, trabaja para enseñar a detectar los primeros signos de ese desplazamiento cognitivo, antes de que se convierta en ideología consolidada.
13. Sesgo de confirmación y efecto Semmelweis. Una vez activado el proceso emocional de identificación con una narrativa extremista, el pensamiento se reconfigura en torno al sesgo de confirmación, que consiste en aceptar únicamente la información que valida nuestras creencias previas y rechazar lo que las contradice. David Saavedra describe con claridad este fenómeno: al empezar a interesarse por el nazismo, cualquier dato negativo (como los crímenes del régimen o el Holocausto) era automáticamente desechado, mientras que retenía solo las imágenes que reforzaban su visión idealizada de Hitler. Este patrón se ve reforzado por el llamado efecto Semmelweis, que lleva a rechazar activamente cualquier conocimiento nuevo que contradiga nuestra visión del mundo. Según Saavedra, este proceso es similar al enamoramiento: una vez se produce el “clic”, todo lo que contradiga esa imagen es filtrado emocionalmente. La ideología no surge de una reflexión racional, sino como una estructura narrativa que organiza y justifica ese impulso inicial. Es un mecanismo de cierre cognitivo que protege al individuo de la disonancia, refuerza su sentido de pertenencia y lo inmuniza contra argumentos racionales. Detectar este patrón a tiempo es clave para prevenir procesos de radicalización más profundos.
14. Consolidación narrativa para justificar la violencia política. El desenlace lógico de una guerra cognitiva eficaz es la internalización de una narrativa tan fuerte que justifique, incluso, el uso de la violencia. El caso más claro es el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Tras meses de mensajes sistemáticos por parte de Donald Trump y su entorno sobre un supuesto fraude electoral, sus seguidores estaban convencidos de que el Partido Demócrata había perpetrado un “golpe de Estado”. A pesar de que no se encontraron pruebas de fraude —ni siquiera por parte del propio Departamento de Justicia de Trump—, el relato se impuso a los hechos: según una encuesta de YouGov, un 75% de los estadounidenses creía que se había producido algún tipo de manipulación electoral. El ataque fue llevado a cabo por individuos convencidos de que estaban defendiendo la democracia frente a una traición institucional, y muchos de ellos portaban símbolos propios de la cultura digital conspirativa, como la rana Pepe o la bandera de Kekistán, señal de que sus marcos mentales habían sido forjados a través de narrativas meméticas y virales. Este episodio demuestra cómo una narrativa repetida puede desbordar la política institucional y convertirse en una legitimación emocional de la violencia. Las guerras cognitivas, así, no solo distorsionan la realidad: la reemplazan por una versión simbólica y emocional que puede activar acciones colectivas radicales.
15. La lucha por las percepciones. La guerra cognitiva no se libra únicamente con memes, bots o deepfakes; en su nivel más profundo, es una disputa global por el control de las percepciones. A finales del siglo XX, el politólogo Joseph Nye introdujo el concepto de “poder blando”, refiriéndose a la capacidad de un Estado para influir en otros no por la fuerza, sino mediante la atracción cultural, la reputación y los valores. Sin embargo, en el siglo XXI ese poder se ha reconfigurado en torno a una batalla narrativa: ya no gana quien tiene más fuerza, sino quien consigue que su relato sea creíble, legítimo y moralmente superior. Las potencias internacionales no se limitan a invadir o sancionar; se esfuerzan por justificar sus actos ante las audiencias globales. Así, Rusia afirma invadir Ucrania para “desnazificarla”, China presenta su modelo autoritario como vía para la “prosperidad global”, Estados Unidos actúa “por imperativos estratégicos” y seguridad nacional, mientras Israel justifica la devastación de Gaza alegando que “no hay verdaderos civiles”. Estos relatos buscan desactivar la crítica, legitimar acciones violentas y dividir a la opinión pública internacional. En este marco, la guerra cognitiva no es solo táctica: es estructural. Se libra a través de disputas semióticas, morales y culturales sobre qué es verdad, qué es justicia y quién tiene derecho a decidir sobre ellas.
Y recuerda que, como suscriptor premium, recibirás tres ideas quincenales (y no solo una), así como el resumen de un libro interesante cada viernes y newsletters especiales (como esta), el libro en PDF “40 resúmenes imprescindibles: libros clave de la teoría política” y acceso a GeoTactik, nuestra propia herramienta de mapeo electoral!
Política Creativa es una iniciativa de Xavier Peytibi (ideas y recomendaciones) y de Juan Víctor Izquierdo (tecnología). Puedes leer todos los contenidos en www.politicacreativa.com
A continuación, para usuarios premium, os dejamos vídeos, podcasts sobre Guerras cognitivas y otras ideas para conocer mejor a Daniel Iriarte:
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Política Creativa para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.